
Un nuevo especial de educ.ar llega a los docentes, en este caso con un saludo muy cálido a todos los maestros y maestras que diariamente cumplen en las aulas la noble tarea de educar y compartir con los alumnos sus experiencias.
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro, en consonancia con el 55º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Este especial incluye una sección dedicada a la figura de Sarmiento, con varios recursos educativos para trabajar en el aula. También podrán ver un fragmento del documental La escuela de la señorita Olga, que muestra una práctica innovadora de principios del siglo XX; podrán acceder a cuentos y relatos sobre docentes y conocer algunas historias de educadores de hoy.
Esperamos que disfruten de este material, y que les sea de utilidad en estos días.

Es muy difícil resumir la vida y las actividades que desarrolló Sarmiento (1811-1888). Hizo muchísimas cosas, ocupó numerosos cargos, vivió en distintas partes de la Argentina y del mundo, escribió libros fundamentales. Y las acciones que llevó a cabo tuvieron siempre objetivos muy claros: la educación y la cultura de la sociedad argentina, y el progreso, idea que dominó a las mentes más notables de la segunda mitad del siglo XIX.
Es así como la figura de Sarmiento se destaca también en el nacimiento del sueño de unir el planeta con un sistema universal de telecomunicaciones, cuyo alcance y vital importancia intuyó junto a otros visionarios de su época.
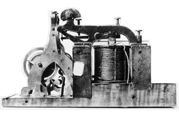
Después de haber conocido Europa y los Estados Unidos, Sarmiento regresó a la Argentina firmemente decidido a unir a todos los pueblos por medio de la sutil telaraña que tejían los hilos del telégrafo. Durante la presidencia de Sarmiento (1869/1874) se produjo un importante desarrollo de los sistemas de transporte y comunicaciones: Sarmiento hizo extender la cobertura de las líneas telegráficas nacionales e internacionales. Al finalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 kilómetros de líneas telegráficas y estaba vinculada por el telégrafo con todos los países limítrofes, Europa, Asia, África, Oceanía y los Estados Unidos.
El país íntimamente interconectado en el que vivimos hoy, con internet, redes de computadoras, comunicaciones a través de fibra óptica y satélites, teléfonos celulares, radiollamadas, correo electrónico, faxes, televisión por aire y por cable... comenzó muchos años atrás."Esta es la epopeya del hombre que, cien años antes de que Marshall Mc Luhan acuñara la célebre expresión de la aldea global, bregó por crear el sistema de comunicaciones que hiciera del mundo 'una familia sola y un barrio", dice Horacio Reggini en su libro Sarmiento y las telecomunicaciones - la obsesión del hilo.
Reseña del libro "Sarmiento y las telecomunicaciones" en Contratapa
En 1881 Sarmiento fundó la revista El Monitor de la Educación, que se publicó ininterrumpidamente hasta 1949. A partir de ese año su salida fue errática: reaparecía sólo durante breves períodos. Fue, durante muchos años, el vínculo comunicante entre el Ministerio de Educación y los docentes argentinos. Editada mensualmente, buscó ser la voz autorizada de la pedagogía y la enseñanza, acompañando la tarea de los maestros, ayudándolos a actualizar estrategias pedagógicas, difundiendo una concepción educativa, y marcando el rumbo que debían seguir las escuelas.
En el año 2004 la revista vuelve a relanzarse con ese objetivo inicial de "ser un enlace en una red de vínculos entre el Ministerio y los docentes, entre los docentes de las diferentes regiones del país, entre las escuelas y los supervisores, entre los referentes comunitarios y los responsables de la administración"; y también "un espacio fértil para debatir ideas e iniciativas que nos ayuden a recuperar los niveles educativos que fueron orgullo de todos y que permitieron a generaciones de argentinos de los orígenes más diversos, integrarse social y culturalmente y contribuir al desarrollo de la patria", aseguran sus directoras actuales, Inés Dussel e Inés C. Tenewicki.
De las ediciones actuales de la revista El Monitor, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, hemos seleccionado estas tres historias de docentes de hoy.

Luchar con alegría
Laura Vilte es psicóloga, directora de una primaria en Purmamarca y, además de seguir estudiando,
ejerce otros dos cargos docentes. Esta mujer orquesta, que fuera perseguida por la dictadura, pinta un panorama de
la diversidad cultural jujeña y habla del papel de la docencia, profesión cuyos atributos
principales, enfatiza, deben ser el compromiso y la alegría.

La maestra motoquera
Cada lunes, María Magdalena Albornos trepa a su moto, que en el largo camino reemplazará por una
mula, para ir a dar clases en Agua de Aguirre, un pequeño poblado en los cerros riojanos. Y allí se
queda hasta el viernes. Ella prefiere no hablar de sacrificio, sino de una elección orientada a combatir el
olvido y el éxodo que amenazan a estas tierras.

Mucho más que dar clases
Tiene 36 años y buena parte de su experiencia docente la hizo en una zona de pobreza extrema, donde tan
importante como enseñar era ayudar a sobrevivir. "Los domingos sentía angustia por lo que me iba
a encontrar al día siguiente en la escuela", dice Javier Betteto, maestro rural mendocino.
Acercamos a los docentes tres cuentos extraídos del libro Relatos de escuela, compilado por Pablo Pineau. El libro permite al lector reconstruir las experiencias escolares argentinas en el nivel primario y medio desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.
Entre los cuentos seleccionados, los docentes tendrán acceso a un relato del año 1935 escrito por Olga Cossettini. Acerca de esta destacada docente presentamos también en este especial un extracto del documental sobre la escuela que dirigió en esos años, una escuela verdaderamente innovadora.
El siguiente cuento es de la ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo. Habla del trabajo de Rosa del Río, directora de una escuela primaria pública porteña hacia 1920.
El último cuento, del escritor Andrés Rivera, es un fragmento de "Lento" -de su libro Cuentos escogidos- donde relata la experiencia de una maestra rural.
¡Que los disfruten!
Por Olga Cossettini*
A la lectura se asocia el canto (...). La lectura interpretada así crea en el niño el sentido artístico.
Casi siempre, después de cuatro o cinco lecturas, hacen un programa y organizan una fiesta a la que invitan a otros grados.
Son actos simpáticos; contienen la belleza que emana de las cosas sencillas y hondas, que se han arraigado bien en el alma y no son sino una consecuencia inmediata de las clases de lectura.
Recuerdo que cierto día, al empezar uno de esos actos, llegó a la escuela un padre en son de protesta y dirigiéndose a la maestra dijo:
-¡Esos chicos pierden el tiempo!
Pero la maestra le replicó con energía:
-No, señor, lo que ocurre es que usted quiere que su hija sea educada en la escuela del rigor, a la que usted asistía mas por obligación que por cariño; venga usted y presencie la fiesta, puede ser que cambie de opinión.
Y ahí estaba instalado en una silla del Teatro Infantil, un poco incómodo por la algazara de los chicos y la expresión sonriente de algunas madres.
El segundo número del programa era un diálogo que debía ser interpretado por una niña y la hija del padre ofendido, una pequeña llena de alegría y de gracia. Era una escena de amor maternal y la niña, posesionada de su papel de madre, arrullaba a su muñeca cantándole un "duérmete, mi niño" dulcísimo.
Observé la actitud del padre, hasta entonces rígida y fría. Poco a poco fue modificando su expresión, lo miré recogerse en la silla, inclinar un poco la cabeza, pasar repetidas veces la mano por su mentón áspero, hasta que al final aplaudió con los chicos confundiendo su alegría nueva con la alegría de los pequeños.
Cuando salió del salón quiso volver a su actitud primera, pero no tuvo tiempo. Ahí estaba frente a él su hijita, satisfecha, sonriente, esperando del papá la palabra buena, que no tardó en llegar.
Fragmento de "Escuela serena. Apuntes de una maestra", en Olga y Leticia Cossettini, Obras
completas , Santa Fe, AMSAFE, 2001, citado en el libro Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos
Aires, Paidós, 2005.
* Olga Cossettini (1898-1987). Maestra santafesina vinculada a las posiciones más
democráticas de la escuela nueva. "Escuela serena. Apuntes de una maestra" relata su experiencia
como directora de la Escuela Experimental Gabriel Carrasco, de Rosario, en las décadas de 1930 y 1940.
Por Beatriz Sarlo*
Llegué y el primer día de clase vi a las madres de los chicos, analfabetas, muchas vestidas casi como campesinas, con el pañuelo caído hasta la mitad de la frente y las polleras anchas y largas. Algunas no hablaban español, eran ignorantes y se las notaba nerviosas porque seguramente era la primera vez que salían para ir a un lugar público argentino, a un lugar importante, donde se les pedían datos sobre los chicos y papeles. Estas madres, muy tímidas, muy calladas, dejaban a sus hijos en la puerta. Los primeros años que dirigí esa escuela tenía un chico extranjero cada diez chicos argentinos, más o menos; pero muchos de esos chicos argentinos también eran hijos de extranjeros y no escuchaban palabra de español en casa, sobre todo si eran niñas y se habían criado de puertas adentro. Esos chicos no parecían muy limpios, con el pelo pegoteado, los cuellos sucios, las uñas negras. Yo me dije, esta escuela se me va a llenar de piojos. Lo primero que hay que enseñarles a estos chicos es higiene. [...]
Ese primer día, los chicos entraron a clase y yo salí de la escuela. Busqué una peluquería, me acuerdo perfectamente de que el dueño se llamaba don Miguel y le pedí que con todos sus útiles de trabajo me acompañara a la escuela, que yo me hacía cargo de la mañana que se iba a perder allí. En el segundo recreo, cuando los chicos estaban todos en el patio, empecé a elegirlos uno por uno. Los hice formar a un costado y esperé que tocara la campana y los demás entraran a las aulas. No me acuerdo qué les dije a las maestras. Era un día radiante. Le expliqué al peluquero que quería que les cortara el pelo a todos los chicos que habían quedado en el patio, que el trabajo se hacía bajo mi responsabilidad y que se lo iba a pagar yo misma.
Don Miguel trajo una silla de la portería, la puso a un costado, a la sombra, e hizo pasar al primer chico. Tenían un susto terrible. Yo les dije entonces que esa iba a ser la escuela modelo del barrio, que teníamos que cuidarla mucho, mantenerla limpia, tanto las aulas como los corredores y los baños. Y que, en primer lugar, todos nosotros debíamos venir limpios y prolijos a la escuela y que lo primero que teníamos que tener prolijo era la cabeza porque allí andaban bichos muy asquerosos que podían traerles enfermedades.
El peluquero me miraba; el portero, parado a mi lado, ya había traído el escobillón. Todo estaba listo. En media hora, los chicos estaban todos tusados. Una pelusa fina flotaba sobre el patio, una pelusita dorada o marrón o negra, de mechones que caían al piso y se separaban con el viento, don Miguel trabajaba rápido, aplicando la máquina cero a los cogotes y alrededor de las orejas, envolviendo a cada chico, con un movimiento de torero, en una gran toalla blanca que después sacudía frente al escobillón del portero. Cuando terminaba con un chico, le daba una palmada en el hombro, yo me acercaba y lo llevaba hasta su salón de clase. Después volvía al patio. Los varones ya estaban listos. A las mujeres, después que despedí al peluquero, les ordené que se soltaran las trenzas y les expliqué como debían pasarse un peine fino todas las noches y todas las mañanas. La pelusa flotaba sobre las baldosas al sol.
En el recreo siguiente, relucían las cabezas rapaditas y a los chicos se les había pasado el susto, todos iban a recordar cómo los mechones de pelo daban vueltas como pompones esponjosos y huecos sobre las baldosas del patio, al sol, mientras el portero las barría y los chicos pegaban grititos. Después, las maestras me dijeron que nunca habían visto ni escuchado una cosa así. Alguna madre vino al día siguiente, muy pocas. Todas creían que si los chicos se lavaban la cabeza se resfriaban. Les expliqué que no era así y que, en esa escuela, yo quería chicos de pelo bien corto y niñas de trenzas hechas y deshechas todos los días.
Nunca más tuve que llevar a don Miguel al patio. Los rapaditos les enseñaron a los demás que era más cómodo y más despejado tener el pelo cortísimo. Cuando lo conté en mi casa, durante el almuerzo, un hermano mío, que ya era abogado, me dijo: "Sos una audaz. Te podés meter en un lío. Esas cosas no se hacen". Pero ni esas madres ni esos chicos sabían nada de higiene y la escuela era el único lugar donde podían aprender algo. Un patio lleno de mechones rubios y morochos es una lección práctica.
Fragmento de "Cabezas rapadas y cintas argentinas", de La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas, Buenos Aires, Ariel, 1998, citado en el libro Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos Aires, Paidós, 2005.
* Beatriz Sarlo (1943) . Ensayista y crítica literaria. "Cabezas rapadas y cintas argentinas" reconstruye y analiza el accionar de Rosa del Río, directora de una escuela primaria pública porteña hacia 1920.
Andrés Rivera*
Esperó ese nombramiento, meses y años. Movió recomendaciones, memorizó las palabras necesarias, vadeó puertas con paciencia y discreción. Por meses y años, también tuvo náuseas.
Dio clases particulares a chicos que jamás distinguirían la g de la j, la s de la z; a chicos que se aburrían en la escuela, a algún mocoso consentido que quería explorarle los interiores de la bombacha con el mismo aire codicioso y chambón que empleaba para manosear a la muchacha-todo-servicio.
Preparó, apresuradamente, una valija, y viajó horas y horas rumbo al destino que le asignaron. El paisaje cambió. El ómnibus se llenó de cáscaras de frutas, de olores rancios, y de mujeres bajas y de anchas caderas, ojos achinados y palabras escasas.
Subió un cerro pedregoso, cubierto de matas salvajes y chatas. La escuela, en la cima del cerro, tenía techo de ladrillo y zinc. Tenía dos habitaciones con una cama cada una, una pequeña cocina, y tenía una sala con bancos y pupitres, y un pizarrón donde ella escribiría, probablemente, letras desarticuladas. No faltaba el retrato, en lo alto de la pared, del padre del aula inmortal.
Respiró aire puro.
Los chicos aprendían a unir consonantes y vocales y armaban una palabra. Y después, unidas consonantes y vocales, nombraban el paisaje, los árboles que les eran familiares, las chivas y los perros. Sumaban un número y otro número hasta sortear el error, para que, les decía ella, no los engañaran cuando les llegara la hora de cobrar un sueldo.
Ella aprendió, a su vez, que los chicos crecían entre piedras, llanura, vientos y resignación, y que olvidarían los precarios trazos que escribieron en la pizarra y en el papel.
Ella les calentaba algo de locro, algo de fideos, algo de leche en un hornillo a gas. Ella los miraba comer, voraces y silenciosos.
Ella los despedía con un beso en la mejilla, y los chicos se encogían, tensos, como si los fueran a castigar.
Ella los miraba bajar el cerro, camino a sus casas, en el crepúsculo de cada día.
Ella conoció la fatalidad de algunos desamparos.
Fragmento de "Lento", en Cuentos escogidos, Buenos Aires, Alfaguara, 2000, citado en Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos Aires, Paidós, 2005.
*Andrés Rivera (1928) . Seudónimo literario de Marcos Rivak. Escritor de cuentos y novelas breves, de estilo lacónico y potente. Ha sido Premio Nacional de Literatura.
Existe una sensación recurrente en el ámbito educativo respecto de la organización de los actos escolares. Por lo general, los docentes viven el diseño y la preparación de estos eventos como una tarea adicional a la de enseñar. Sin embargo, se puede concebir el acto escolar como una situación de aprendizaje y creatividad. Acercamos un trabajo muy completo acerca de este tema:
En este marco, en la planificación del acto del 11 de Septiembre pueden pensarse dos líneas de trabajo:
Estas dos líneas pueden estar presentes a la vez en un acto, que también puede focalizarse en uno u otro aspecto.
Vida de Sarmiento:
El libro Relatos de escuela, de Pablo Pineau, ha sido nombrado en este especial y de él hemos tomado algunos relatos, que presentamos en la sección Cuentos. Los relatos pueden convertirse en material didáctico para las clases, para analizar diferentes aspectos con los alumnos referentes a su rol, a su identidad en el grupo de pares, a su vínculo y compromiso con la institución; la educación en valores y el valor mismo de la educación en la sociedad. Se pueden recrear relatos ficcionales, reales e históricos, que permiten transitar diferentes épocas.
En esta oportunidad proponemos la creación de relatos de escuela, tanto por los alumnos como por los docentes. Se puede contar una anécdota divertida del aula, un relato ficcional con personajes y situaciones escolares, alguna problemática que vive la escuela o el barrio, algún hecho de la historia de la escuela, una anécdota que los padres puedan contar a sus hijos sobre su paso por la escuela y un sinfín de experiencias cotidianas de la vida escolar.
Estos relatos serán un material valioso para diversas actividades y análisis. Para el acto escolar se puede diagramar que los alumnos lean o cuenten sus relatos o también adaptarlos para representarlos como una obrita teatral. Otra posibilidad es adaptar alguno de los cuentos citados.
Si realizan los relatos o la puesta en escena pueden escribirnos por e-mail a especial@educ.ar y contarnos su experiencia. En educ.ar publicaremos los materiales para que puedan compartirse entre diferentes escuelas y así aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a intercambiar información y experiencias.
Presentamos aquí algunos fragmentos -6 minutos en total- del documental La escuela de la señorita Olga, sobre una de las experiencias pedagógicas más interesantes de nuestro país, en la que la docencia y el arte fueron inseparables. Una experiencia educativa conducida por la maestra Olga Cossettini entre 1935 y 1950, en una escuela primaria del barrio Alberdi, de Rosario.
Para ver el video seleccione alguna de las siguientes tecnologías de visualización. (Se abrirá una ventana nueva)
Versión para módem (conexión lenta)
Versión para ADSL (conexión rápida)
Versión para módem (conexión lenta)
Versión para ADSL (conexión rápida)
La escuela de la señorita Olga
(Mediometraje en 16 mm, de 1991)
Dirección: Mario Piazza
Fotografía: Tristán Bauer
Cámara: Tristán Bauer
Montaje: Laura Bua y Mario Piazza
Sonido directo: Eduardo Safigueroa
Duración: 48 minutos
El documental presenta el testimonio de varios de sus alumnos -hoy adultos-, y el de su hermana y colaboradora, la maestra Leticia Cossettini.
Olga Cossettini (1898-1987) fue una maestra santafesina vinculada a las posiciones más democráticas de la "escuela nueva". T ransformó la escuela Gabriel Carrasco de Rosario en un lugar de libertad y formación artística único en su tiempo. Miles de alumnos pasaron por sus aulas, y lo especial es que ninguno se olvida - 55 años después - de la señorita Olga.
Era una escuela pública de un barrio obrero. Sin maestros especializados y con escasos recursos consiguieron, en forma paulatina, ir cambiando el rígido sistema educativo de la época. En la escuela Carrasco no había "hora" de Dibujo, Artes Plásticas o Expresión Corporal: la educación estética era parte nodal de la formación de los niños. Las asignaturas perdían sus contornos y tanto la Biología como la Geografía podían invitar a recurrir al pincel o a la poesía.
En la base de esta manera de concebir el currículum estaba la convicción de que la escuela debía ensanchar la capacidad del niño de imaginar, de crear, de expresarse y de elegir en qué lenguaje hacerlo.
El Coro de Niños Pájaros, el Teatro de Niños y el de Títeres, la danza, los conciertos fonoeléctricos, el modelado, el laboratorio de ciencias, las excursiones por el barrio, una revista escolar , la cooperativa de alumnos , las misiones culturales, la biblioteca escolar y pública, el consultorio odontológico, el control oftalmológico, el club de madres y la asociación de padres se integraron con armonía al quehacer cotidiano.
Se destacaron por innovadores, por proponer nuevos métodos de enseñanza, por trabajar en contextos difíciles. Hoy son reconocidos en la historia de la pedagogía.

Jorge Washington Ábalos nació el 20 de septiembre de 1915 en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, pero su familia era oriunda de La Banda, Santiago del Estero.
Trabajó como maestro rural en la zona conocida como el Chaco santiagueño. Colaboró con el Dr. Salvador Mazza, investigador que descubrió el mal de Chagas-Mazza, la enfermedad transmitida por la vinchuca.
Jorge W. Ábalos fue el primer escorpionólogo argentino. Es autor de diversos trabajos de carácter científico acerca de vinchucas, flebótomos, cimícidos, serpientes venenosas y arácnidos. Sus colaboraciones se publicaron en distintos periódicos, como La Prensa y Mundo Argentino, de Buenos Aires.
Se desempeñó como docente universitario y dirigió el Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba.
Inspirado en su experiencia como maestro rural, en 1949 publicó Shunko , su obra más conocida, traducida a varios idiomas y llevada al cine en 1960 por el actor y director Lautaro Murúa, con guión del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y música de Waldo de los Ríos. La película fue considerada por la Unesco como patrimonio de la cultura universal. Toda su obra ficcional está marcada por la frescura y un gran realismo.
A su obra literaria y científica se suman varios libros para la enseñanza de la zoología y la divulgación científica, y libros de lectura para la escuela.
Ábalos falleció en la ciudad de Córdoba el 28 de septiembre de 1979.

Luis Fortunato Iglesias nació en 1915 en Tristán Suárez, de la provincia de Buenos Aires.
En su formación, el conocimiento jugó un papel importante debido a la influencia positivista. En una época en que el país vivía gobiernos conservadores, él se resistió a las imposiciones y desde sus inicios en la tarea docente se mostró mucho más entusiasmado por probar nuevos modelos de enseñanza.
Sus primeras prácticas como docente las desarrolló en el Gran Buenos Aires. Más tarde, fue destinado a la Escuela Rural Nº 11, de Tristán Suárez.
Se desempeñó como maestro en una zona tambera, donde los niños trabajaban como boyeros. En la escuelita rural el maestro Iglesias dictaba clases a alumnos de todos los grados.
Creó herramientas didácticas que nacieron de las necesidades que se le presentaban en el aula. Entre esas innovaciones se pueden mencionar el laboratorio, elementos de multicopia y el museo escolar -en el que los niños participaban activamente-, que era un espacio que permitía conjugar la enseñanza de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Otro de sus aportes pedagógicos fueron los guiones didácticos. Se le entregaba a cada grado un conjunto conformado por material gráfico, fotografías, dibujos, elementos ilustrativos, que incluían preguntas, oraciones inconclusas, entre otras orientaciones para que los niños trabajaran libremente y en forma autónoma.
Los "cuadernillos de pensamientos propios" eran cuadernos personales de cada alumno para escribir y dibujar espontáneamente. Allí los niños podían expresar ideas, sentimientos y experiencias de la vida cotidiana. Luego eran leídos por el maestro, que aportaba su opinión.
A partir de 1958 fue supervisor en la zona de Esteban Echeverría y San Vicente, provincia de Buenos Aires. Luego, fue ascendido a inspector en jefe. Como inspector se preocupó por estimular a los directores de escuela que se distinguían. Brindaba oportunidades de crecimiento y nuevos desafíos. Fue un activo docente, comprometido con su labor y dueño de un espíritu fuertemente democrático y humanista.
Luis F. Iglesias fue becario de la Unesco y, en 1960, inició en la Universidad de La Plata la primera cátedra universitaria argentina de Organización y Didáctica de la Enseñanza Primaria.
Recibió muchísimas distinciones, entre ellas: Premio Konex de Platino de Humanidades, Educación / Maestros (1986), además de ser declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por el Honorable Concejo Deliberante, en mérito a su trabajo constante de renovación del pensamiento pedagógico y a la creatividad con que llevó adelante su labor docente (1996).

El 26 de junio de 1819 nació Juana Paula Manso.
Destacada pedagoga, defendió la educación popular y la capacitación continua del docente. Colaboradora y seguidora de Sarmiento, abogó por el cambio en la educación tomando el ideario pedagógico norteamericano de la época.
Impulsada por Sarmiento, y con él, promovió las escuelas públicas y mixtas, de niños y niñas. Juana Manso postuló el aprendizaje basado en la observación y la reflexión, el respeto a las necesidades y grados de maduración del niño.
Propagó los principios de Johann H. Pestalozzi y Friedrich W. Froebel, adaptándolos a la realidad local. Fue precursora de la pedagogía científica y social. Dio especial importancia a la actividad libre del niño, el desarrollo del interés y la espontaneidad; entendía que el papel del maestro era generar un ambiente sano y agradable para guiar el trabajo de los alumnos. A través de su método de enseñanza se manifestó en contra del castigo físico y también de los premios para estimular el buen comportamiento, por considerar que ambos extremos debilitaban y afectaban el carácter de los niños . Introdujo el inglés, las planillas de asistencia, la realización de concursos para los puestos directivos, entre otros proyectos.
Participó activamente en la fundación de bibliotecas populares y entidades con fines culturales.
Fue autora del primer compendio de Historia Argentina para escuelas, un gran aporte para la historia de la pedagogía nacional. Fue además poetisa, y articulista en periódicos y revistas de educación. También participó de los Anales de la Educación , publicación creada por Sarmiento para difundir nuevos planes de enseñanza.
Decididamente anticlerical, en 1865 se convirtió al protestantismo.
Juana es considerada una vanguardista en la lucha por crear conciencia y ensanchar el espacio de participación de los niños y la mujer. Animó a las mujeres en la defensa de sus derechos por una vida digna y por una instrucción igualitaria, lo que generó polémica.
En 1851 lanzó su primer semanario, el Jornal das Senhoras , con poemas, crónicas sociales, partituras y artículos dedicados a la educación de la mujer y su emancipación.

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento Rivadavia, provincia de La Rioja. Dedicó su vida a la enseñanza. En 1900 fundó en su provincia natal el primer jardín de infantes argentino. Fue difusora de los principios de Friedrich W. Froebel y Maria Montessori, y se dedicó a estudiarlos, compararlos y adaptarlos a la realidad nacional. Se interesó por una formación integral que tuviese en cuenta los aspectos artístico, físico, manual y musical.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una destacada trayectoria, accedió al cargo de Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. Falleció el 28 de mayo de 1950. Esta fecha se toma, precisamente, para celebrar, en su honor, el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines de Infantes .